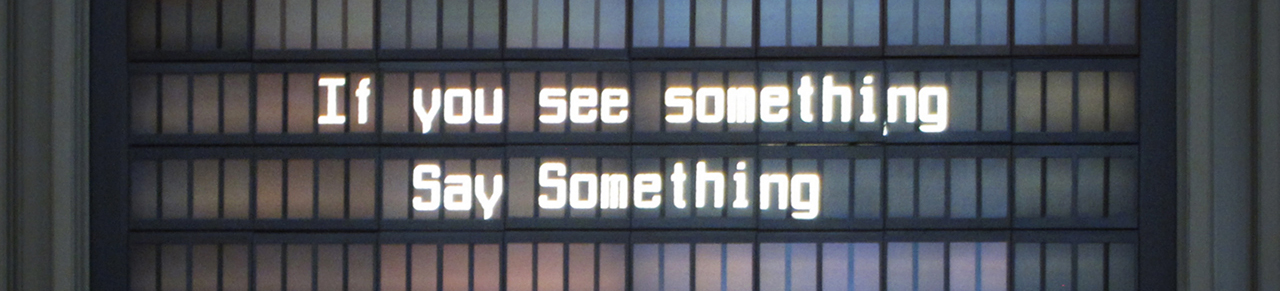[11.07.08_10.08.08]
Arcadi Ballester :: Nestor Delgado :: Élida Dorta :: Davinia Jimenez :: Miguel Pombrol :: Macame Trápaga
[22.08.08_28.09.08]
Enrique Alemán :: Raúl Artiles :: Ralph Kistler :: Moneiba Lemes :: Guillermo Lorenzo :: Ricard Trigo
Con respecto al mapa conceptual del proyecto, lo primero que quizá llame la atención es, como ya comentamos, lo despoblado que se halla en Canarias el cuadrante N.E. Pese a la enorme atención dispensada al asunto de la ‘identidad’ en nuestra comunidad, a la amplia tradición artística regionalista y neoregionalista (Canarias, hasta hace relativamente poco tiempo, era de los pocos territorios del planeta que se tenían a sí mismos como referente artístico casi único), y a la constante advertencia de influyentes agentes culturales –en especial, los hermanos Zaya- sobre la capacidad promocional del cultivo del exotismo y la ‘autenticidad antropológica’ (en línea con el ‘típico’ arte latinoamericano), lo cierto es que los artistas canarios decidieron hace ya más de dos décadas no transitar por esos pagos. Y no es que no les preocupe el problema del territorio o de la identidad, es que lo plantean en otros ámbitos. De hecho, uno de los temas recurrentes en esta exposición es el paisaje (y, en gran medida, como fondo para la representación de la ‘identidad’ del sujeto). Enrique Alemán, Nestor Delgado, Moneiba Lemes o Raúl Artiles lo cultivan de manera expresa, Arcadi Ballester y Macame Trápaga de manera más o menos metafórica. Pero todos ellos lo desplazan fuera de cualquier sustrato neorromántico.
 Enrique Alemán utiliza el paisaje para desvelar, con cierta nostalgia pero también con ironía, el estatuto ambiguo de la naturaleza . En nuestra sociedad desarrollada ya no se la puede considerar el contrapunto de la civilización sino, si acaso, su fuente de recursos, su patio trasero, su preocupación, su responsabilidad, o su parque temático. El paisaje era un género que proponía dispensar al territorio un tipo de mirada no consuntiva que, de alguna manera, trataba de ponernos en contacto con su vocación originaria (cuando no con los ecos de la voluntad de su Creador). Pero en la sociedad capitalista ya no cabe imaginar siquiera la posibilidad de evitar la mirada técnica (que traduce todo lo mirado al lenguaje de la utilidad). Canarias es un ejemplo palmario de cómo lo vernáculo, lo auténtico o lo natural forman parte de un imaginario filtrado por la mirada del viajero que la industria cultural convierte en un recurso económico con tanta o más facilidad que cualquier otro bien de consumo. Dado que es una construcción social, el paisaje sólo se puede ‘preservar’ imaginando usos culturales, modos de ver, que nunca se sustraerán a la técnica, pero que pueden determinar la ‘temperatura’ de su aplicación (curiosamente, el low tech puede provocar más nostalgia que la propia artesanía).
Enrique Alemán utiliza el paisaje para desvelar, con cierta nostalgia pero también con ironía, el estatuto ambiguo de la naturaleza . En nuestra sociedad desarrollada ya no se la puede considerar el contrapunto de la civilización sino, si acaso, su fuente de recursos, su patio trasero, su preocupación, su responsabilidad, o su parque temático. El paisaje era un género que proponía dispensar al territorio un tipo de mirada no consuntiva que, de alguna manera, trataba de ponernos en contacto con su vocación originaria (cuando no con los ecos de la voluntad de su Creador). Pero en la sociedad capitalista ya no cabe imaginar siquiera la posibilidad de evitar la mirada técnica (que traduce todo lo mirado al lenguaje de la utilidad). Canarias es un ejemplo palmario de cómo lo vernáculo, lo auténtico o lo natural forman parte de un imaginario filtrado por la mirada del viajero que la industria cultural convierte en un recurso económico con tanta o más facilidad que cualquier otro bien de consumo. Dado que es una construcción social, el paisaje sólo se puede ‘preservar’ imaginando usos culturales, modos de ver, que nunca se sustraerán a la técnica, pero que pueden determinar la ‘temperatura’ de su aplicación (curiosamente, el low tech puede provocar más nostalgia que la propia artesanía).
 Nestor Delgado y Raúl Artiles pintan paisajes exóticos que, significativamente, son norteños. Por fin, el artista Canario se identifica con lo que le es ajeno. Nestor Delgado extrae su universo de referencias visuales de una enciclopedia (esa herramienta ilustrada que arranca el conocimiento de los antiguos relatos comunitarios con planteamiento, nudo y desenlace, lo fragmenta y lo ordena con criterios ‘administrativos’). Con un estilo sucinto pero una textura amable –que el artista reproduce con una sensibilidad equivalente tanto en el medio pictórico como en video, volviendo así a vincular la tecnología doméstica y la temperatura ‘manual’- consigue darle un aire familiar (sus grupos recuerdan vagamente a los naipes de familias del mundo con las que jugábamos de niños) a unas imágenes tan extrañas como tópicas. A partir de esa ambigua sensación, algo tan aparentemente normal como la familia se nos antoja un montaje cultural tan aparatosamente sofisticado como los dioramas que en los museos reconstruyen el hábitat ‘natural’ de unos animales disecados, tan vívidos como muertos. De esta manera, Nestor Delgado nos adentra en el paisaje moderno por excelencia, el de lo siniestro, en el que lo familiar y lo extraño se dan la mano: los conceptos ancestrales siguen operando mentalmente a pesar de haber perdido el sustrato del consenso comunitario sobre su carácter incontrovertible; nos suenan, pero ‘ya no son lo que eran’. Con lo siniestro como telón de fondo, cualquier relación de parentesco (afectiva o conceptual; y conviene recordar que la representación no es más que un maridaje entre elementos ‘solteros’) recupera la extrañeza del primer humano que escuchó que su ascendiente era un mono.
Nestor Delgado y Raúl Artiles pintan paisajes exóticos que, significativamente, son norteños. Por fin, el artista Canario se identifica con lo que le es ajeno. Nestor Delgado extrae su universo de referencias visuales de una enciclopedia (esa herramienta ilustrada que arranca el conocimiento de los antiguos relatos comunitarios con planteamiento, nudo y desenlace, lo fragmenta y lo ordena con criterios ‘administrativos’). Con un estilo sucinto pero una textura amable –que el artista reproduce con una sensibilidad equivalente tanto en el medio pictórico como en video, volviendo así a vincular la tecnología doméstica y la temperatura ‘manual’- consigue darle un aire familiar (sus grupos recuerdan vagamente a los naipes de familias del mundo con las que jugábamos de niños) a unas imágenes tan extrañas como tópicas. A partir de esa ambigua sensación, algo tan aparentemente normal como la familia se nos antoja un montaje cultural tan aparatosamente sofisticado como los dioramas que en los museos reconstruyen el hábitat ‘natural’ de unos animales disecados, tan vívidos como muertos. De esta manera, Nestor Delgado nos adentra en el paisaje moderno por excelencia, el de lo siniestro, en el que lo familiar y lo extraño se dan la mano: los conceptos ancestrales siguen operando mentalmente a pesar de haber perdido el sustrato del consenso comunitario sobre su carácter incontrovertible; nos suenan, pero ‘ya no son lo que eran’. Con lo siniestro como telón de fondo, cualquier relación de parentesco (afectiva o conceptual; y conviene recordar que la representación no es más que un maridaje entre elementos ‘solteros’) recupera la extrañeza del primer humano que escuchó que su ascendiente era un mono.

Por su parte, Raúl Artiles encuentra en los helados paisajes centroeuropeos una metáfora para representar la condición de unos sujetos que tratan penosamente -con un espíritu entre deportivo y dominguero- de mantener el equilibrio en un mundo frío y resbaladizo, donde lo más parecido a echar raíces es darse una costalada. La luminosidad de la nieve reduce las figuras a siluetas, sombras platónicas de aquellos sujetos que antaño fueran los grandes protagonistas del cuadro y ahora apenas se dejan caer por su superficie aceitosa. Raúl Artiles proyecta esas sombras sobre los apuntes invertidos realizados por sus compañeros en las clases de dibujo académico, en las que un clasicismo inverosímil invita a reproducir mecánicamente unos modelos que ya no tienen nada de modélicos. El artista no puede proporcionarnos más ejemplo que el suyo, tratando de encontrar un paisaje en el que su propia inestabilidad resulte significativa.
Por eso la pintura de Raúl Artiles y Nestor Delgado es tan poco académica como romántica. No disponen de héroes culturales a los que representar en actitudes ejemplares, pero tampoco nos expresan una verdad interior. Su textura es amable, como si quisieran ‘rehumanizar’ la fría epidermis del modernismo, como si quisieran permitir que el espectador pudiera volver a identificarse con un cuadro que, durante años, sólo buscaba alienarse. Pero, al mismo tiempo, se trata de una pintura tan fría y contenida como sus temas, como si quisiera ponerse en evidencia como mero artefacto cultural –tan carente de dogmas como de carisma- en un mundo incierto. Efectivamente, estas imágenes permiten que nos reconozcamos de nuevo en ellas, pero al precio de que nos identifiquemos con personajes extrañados. Ni la pintura ni el dibujo plantean una vuelta al orden (ni el video de Nestor Delgado alardea de su ‘actualidad’) sino, más bien al contrario, el reconocimiento de su propia debilidad, de la incapacidad de la representación para brindarnos la imagen de la verdad que se halla detrás o debajo de las apariencias.

Todas estas características son más perceptibles si cabe en el trabajo de Moneiba Lemes. Su pintura tenue trata de expresar el paralelismo que percibe entre los procesos de disolución de los mecanismos de la representación (tradicionalmente encargada de rescatar lo universal, necesario y permanente de entre lo particular, contingente y transitorio) y los procesos de disolución de la propia realidad representada, que pierde su consistencia junto a la de nuestras certezas. Esta post-pintura descree de sí misma, pero también del brillo hiperrealista de los simulacros. Su aroma nostálgico no apunta al glorioso pasado de las verdades esenciales sino a la inconsistencia de lo real, que elude nuestra capacidad de aprehensión; pero, por ello mismo, tampoco se muestra condescendiente con la prepotencia de lo actual, que aprovecha este vacío de sustancia para reivindicar el dudoso mérito de ‘estar ahí’. Las casas de muñecas de Moneiba Lemes se asemejan a los dioramas de Nestor Delgado en la misma medida que sus paseantes por parajes fríos recuerdan a los patinadores de Raúl Artiles, pero su trabajo es menos condescendiente con cualquier anécdota (a las que tan afecta es la cultura contemporánea) que facilite la legibilidad metafórica de su obra. Su pintura, más que ninguna otra, nos retiene en sí misma cuando pretendemos avanzar hacia su referente, nos demora, como la poesía, en el significante. Pero tampoco hace gala de un formalismo ensimismado y complacido, sencillamente trata de evocar, con apenas unos gramos de pintura pardusca, esa licuefacción intelectual que permite sortear el concepto que envuelve la cosa; sencillamente trata de conservar el recuerdo de esa sabiduría en extinción que se trasmitía a un interlocutor solitario y atento que no se enfrentaba a lo representado para conocer su tema sino para conocerse a sí mismo en el modo y el ritmo de (des)enfocar los asuntos.

Algo más cercana al territorio N.E. se encuentra Davinia Jiménez, pero tampoco parece participar de la ensoñación postmoderna del retorno a la comunidad. Es cierto que sus dioramas no tienen el punto sofisticado de las ‘citas cultas’ de los artistas antes comentados. Su proceso es más directo: su familia no sale de una enciclopedia sino del álbum de fotos domésticas, en sus ‘dioramas’ ha pasado su infancia y juventud. Y, sin embargo, el resultado sigue siendo igual de siniestro. Los tradicionales papeles de género que durante años afirmaron la identidad de las personas y la utilidad de sus objetos nos siguen resultando literalmente familiares y, sin embargo, inexorablemente extraños. Ya no podemos reconocernos en los estereotipos heredados, somos hijos de nuestro tiempo y no de nuestro espacio, podemos tararear la misma música que la gente de nuestra generación que habita en los antípodas pero ya no recordamos las canciones de cuna de nuestros abuelos, con los que nos separa el abismo que la modernidad abrió entre la tradición y la autoridad. El inmediato pasado parece virado al sepia: si los anteriores artistas utilizaban una paleta muy restringida, terciaria y de tono bajo, casi claroscurista, Davinia Jimenez apuesta directamente por el dibujo, un género que ha soportado mejor que la pintura la renovación formal de las artes precisamente por su directa sencillez. El resultado es una especie de story-board de la propia memoria extrañada, en la que los recuerdos demandan la reconstrucción de un guión capaz de volver a entrelazar las viñetas disgregadas de una vida que ha perdido continuidad consigo misma. Entre fragmento y fragmento, las pupilas desorbitadas de un conejo muerto se clavan en nuestra propia perplejidad.
Todos estos artistas abordan los problemas propios del territorio N.E. pero casi inmediatamente los desplazan al S.O., el territorio más transitado por los artistas canarios contemporáneos. Si recurren a los medios artísticos tradicionales no es precisamente porque crean que eso es ‘lo normal’ sino , precisamente, por su carácter anacrónico, que les sirve para expresar su desconfianza hacia el presente. Para situar al sujeto en el centro de su propia incertidumbre le sacaron del bucle nostálgico del retorno a su supuesta comunidad natural y vernácula. Pero tampoco parecen dispuestos a negarle la autoridad al pasado sólo para concedérsela a un presente sin más mérito que el de su mayor grado de adaptación a las expectativas de la industria del espectáculo. Su recurso a la pintura y el dibujo pone de manifiesto su voluntad de seguir haciendo arte en poesía en un mundo en prosa. En poesía no por su lirismo sino por su capacidad de decir cosas complejas con unos recursos versátiles que no exigen esos elevados costes de producción que han convertido al artista contemporáneo en un mero gestor de su propio trabajo (y, en consecuencia, en otra víctima del principio de Peter). Aunque, dicho sea en honor a la verdad, esa voluntad de realizar una obra ‘sostenible’ es igual de manifiesta en los artistas que utilizan medios técnicos.
Ya vimos como Enrique Alemán recurría a la (baja) tecnología en buena medida porque pocas cosas parecen más anacrónicas que la alta tecnología de la temporada pasada. Enfrentando lo actual con su propia caducidad y el pasado con su recurrencia, explora las conexiones entre la pintura y el video, que utiliza la línea de tiempo no para avanzar en el relato sino para profundizar en las capas de sentido de la imagen. Esa misma ‘textura pictórica’ aplicada al video literalmente doméstico de Nestor Delgado provoca otro juego de desplazamientos que impide que la imagen se asiente cómodamente en su lugar ‘natural’. Ese interés por analizar la capacidad retórica de la tecnología varía en el resto de los artistas.

Élida Dorta utiliza el video como un simple instrumento para registrar su trabajo, más cercano al mundo de la danza contemporánea que al video, con sencillos planos secuencia con cámara fija. En sus temas no se aleja mucho de sus compañeros: con una textura pictórica graba también en primera persona las tribulaciones de un personaje, que es ella misma, para encontrarse a sí misma. En uno de ellos, la obsesión por el autoconocimiento se convierte en una verdadera desazón al tratar de mirarse la propia espalda. La cara oculta del sujeto se resiste a la identidad y convierte los sensuales movimientos iniciales de la mujer en el ataque de urticaria de un cuerpo que parece querer desprenderse de su propia piel. En el otro video que presentaba en la muestra la artista transitaba por el espacio público tratando de adaptarse a las exigencias del medio. Sus movimientos asépticos e inexpresivos rememoran el slapstick y, como este, provocan una cierta hilaridad al hacernos percibir el absurdo de pretender, precisamente, hacerse uno con el medio sin asumir la moderna dicotomía entre el yo y el mundo.

Menos enfático si cabe en el manejo del video es Arcadi Ballester, que lo usa, con la misma normalidad que Davinia Jiménez el lápiz, para registrar la diáspora en la que se ha convertido la vida en un mundo desterritorializado. Separado por motivos académicos del compañero con el que había comenzado a desarrollar un proyecto artístico común, deciden mantener el contacto a través de los videos que van grabando y colgando en la red. La bio.grafía ya no puede adoptar el carácter lineal y progresivo de la carrera del burgués, pues su forma debe integrar secuencias de desplazamientos y bifurcaciones, encuentros y desencuentros. Las trayectorias vitales ya no responden a un guión preestablecido. Igual que Davinia Jimenez realiza a posteriori el story board de su propio pasado para ver si puede recuperar el protagonismo de sus propias experiencias, Arcadi Ballester registra su propio presente como si quisiera confirmar en la imagen que algo permanece. El video epistolar es una postal electrónica con un texto recurrente: ‘no se si soy, pero estoy, lo sé porque (lo) he grabado’. A vuelta de correo recibimos la confirmación intersubjetiva de que no estamos solos. El guión se escribe entonces en el montaje, cuando lo vivido adopta la forma de un flujo. No hay relato, auque sí continuidad; y un cierto estilo, un tono. La unidad de la vida ya no proviene del planteamiento, nudo o desenlace sino del ritmo de la edición de las relaciones y los contactos, de los afectos, las afecciones y las afectaciones. Eso sí, las experiencias sólo pueden observarse en paralelo. Y escucharse con castos. Las vidas líquidas, como las máquinas tragaperras, de vez en cuando nos ofrecen el premio de la convergencia, pero cada una tiene su propia banda sonora y gira a su propio ritmo.
Los artistas antes comentados oponían una cierta resistencia modernista (permanecían en el S.W.) a regodearse en una disgregación que, no obstante, asumían como punto de partida inevitable. Reeditaban una cierta nostalgia hacia el viejo compromiso existencial del sujeto con la tarea trágica de reconvenir su vida dispersa. ‘Tematizaban’ su propio despiste. Vagaban; por el extranjero, por su propia tierra, por Internet o por las páginas de la enciclopedia. En ningún sitio se sentían en casa (es decir, se acomodaban), salvo en esa búsqueda en la que se reconocían. Y la pintura era un reflejo de ese compromiso activo con sus propias pesquisas, en las que se veían representados aunque fuera precisamente por la propia incapacidad de la representación para devolverles una imagen definida de su ‘identidad’. Casi lo mismo cabría decir en el caso de Arcadi Ballester, pero en su obra se percibe una cierta aceptación de una dinámica inevitable que parece estar aprendiendo a ‘surfear’ (cuando rompe en las costas del N.W.). Quizá por ello utilice también la tecnología más como un medio convencional que como un recurso retórico.
 Esa aceptación jovial del ‘imperativo tecnológico’ es aún más evidente en el caso de Ralph Kistler. Como muchos de sus compañeros, mezcla la alta y la baja tecnología para poner simultáneamente en evidencia su aceptación del mundo que le ha tocado vivir y su deseo de mantener el control artesanal de un proyecto que, no obstante, acabará emancipándose y emigrando al N.E. Kistler siente la llamada del S.E., sus obras conservan un cierto tono crítico pero son un claro ejemplo del oscuro encanto de la tecnología. Las largas manos del poder juegan con nosotros como con polichinelas, pero de la misma manera que Arcadi Ballester parecía capaz de asumir la dispersión menos como problema existencial que como recurso creativo, Kistler parece estar aprendiendo a disfrutar de la ingravidez. El artista, de nuevo en primera persona, nos relata sus altibajos, que son, como los resbalones de Raúl Artiles o los vagabundeos de Moneiba, los avatares de todos. Con cierta malicia nos obliga a identificarnos jovialmente con la patética obligación del artista de hacer cabriolas para llamar la atención, pero ya no nos hace sentir morriña. El mundo ha perdido densidad, pero, por eso mismo, su fuerza gravitatoria es menor y resulta más fácil trascenderla. Élida Dorta nos hacía parecer absurda la obsesión por adaptarse a un medio superficial, Ralph sublima esta imposición y busca su espacio en el espectáculo, aunque a veces se suba por las paredes.
Esa aceptación jovial del ‘imperativo tecnológico’ es aún más evidente en el caso de Ralph Kistler. Como muchos de sus compañeros, mezcla la alta y la baja tecnología para poner simultáneamente en evidencia su aceptación del mundo que le ha tocado vivir y su deseo de mantener el control artesanal de un proyecto que, no obstante, acabará emancipándose y emigrando al N.E. Kistler siente la llamada del S.E., sus obras conservan un cierto tono crítico pero son un claro ejemplo del oscuro encanto de la tecnología. Las largas manos del poder juegan con nosotros como con polichinelas, pero de la misma manera que Arcadi Ballester parecía capaz de asumir la dispersión menos como problema existencial que como recurso creativo, Kistler parece estar aprendiendo a disfrutar de la ingravidez. El artista, de nuevo en primera persona, nos relata sus altibajos, que son, como los resbalones de Raúl Artiles o los vagabundeos de Moneiba, los avatares de todos. Con cierta malicia nos obliga a identificarnos jovialmente con la patética obligación del artista de hacer cabriolas para llamar la atención, pero ya no nos hace sentir morriña. El mundo ha perdido densidad, pero, por eso mismo, su fuerza gravitatoria es menor y resulta más fácil trascenderla. Élida Dorta nos hacía parecer absurda la obsesión por adaptarse a un medio superficial, Ralph sublima esta imposición y busca su espacio en el espectáculo, aunque a veces se suba por las paredes.

Algo parecido se aprecia en la obra de Macame Trápaga. Sus recortables serían a la escultura lo que el humilde dibujo a la pintura, una manera de poner en evidencia la debilidad del genero ‘mayor’. El procedimiento artístico que durante siglos sirviera para subir a nuestros prohombres ejemplares a los pedestales, se emplea ahora para construir estructuras de papel. Con el recurso a los libros desplegables infantiles que, al abrirse, avanzan hacia el lector, evoca la incapacidad de nuestro sentido para limitar su propia proliferación. Históricamente la cultura fue un ‘lugar común’, un conjunto limitado de referencias canónicas que pertenecían al acervo de cualquier persona letrada. No eran necesarias las notas al pie, el lector conocía el sistema de referencias. Hoy las palabras hacen referencia a palabras que aluden a otras palabras que se desbordan al abrir un libro que no alcanza a contener el sistema de referencias que pone en juego. Los libros, que se crearon para entender las cosas, solo se entienden acudiendo a otros libros que ocultan el suelo real sobre el que aparentemente se apoyan. Esta re.producción desborda los límites del pedestal que antaño soportara un único modelo canónico hasta evocar la propia metástasis urbana. La construcción desenfrenada, ejemplo de una razón dejada a su propia lógica que termina olvidando la realidad que debía servirle de referente, genera una trama de relaciones incontrolable. Pero el resultado no es sombrío. Una auténtica ola de papel, que parece la maqueta de la más febril de las cárceles de Piranesi, se abalanza sobre nosotros, la artista no puede contenerla (no puede representarla, reducirla a una imagen clarificadora) pero sí es capaz, una vez más, de surfearla, encontrando su dimensión lúdica y heurística.
 Esa capacidad de mantener un trato creativo y jovial con lo dado resulta proverbial en el caso de Ricard Trigo. El artista ya no puede pretender alienarse del mundo para esperar que su testimonio resulte ejemplar. No hay buhardilla suficientemente alejada. Pero si no puedes eludir la realidad aún puedes manipularla. En los últimos años, los estudiantes de bellas artes se han convertido, merced a sus habilidades manuales, en mano de obra barata para ‘creativos’ que, siguiendo la lógica de los publicistas, subcontratan la realización de ideas que ellos no saben formalizar. Ricard subvierte esa dinámica perversa desarrollando una estética administrativa radicalmente alejada del mito romántico del artista dotado e independiente que no se vende (y por eso cobra tan poco). Asume la ‘externalización’, la gestión de recursos humanos o la manipulación, herramientas básicas del capitalismo, y las subvierte para ponerlas al servicio de la construcción de una nueva buhardilla metafórica. La única posible, la que se basa en la convergencia lúdica de aportaciones desinteresadas en un espacio de relación. El artista ya no crea una imagen cerrada de un mundo alternativo para su contemplación; sencillamente, dispone los recursos necesarios para encontrar participativamente modos alternativos de relacionarse en este mundo, el único que tenemos. Y con los residuos sólidos de esas posibilidades, efímeras, provisionales, desmontables, incluso cutres, crea una zona temporalmente autónoma que nos parapeta también de la tediosa cultura de la queja y la aflicción. La comunidad postmoderna del N.E. se convierte en una colectividad moderna del S.E. a través del recalaje en un espectáculo [N.W.] carente de cinismo y un intimismo [S.W.] carente de nostalgia.
Esa capacidad de mantener un trato creativo y jovial con lo dado resulta proverbial en el caso de Ricard Trigo. El artista ya no puede pretender alienarse del mundo para esperar que su testimonio resulte ejemplar. No hay buhardilla suficientemente alejada. Pero si no puedes eludir la realidad aún puedes manipularla. En los últimos años, los estudiantes de bellas artes se han convertido, merced a sus habilidades manuales, en mano de obra barata para ‘creativos’ que, siguiendo la lógica de los publicistas, subcontratan la realización de ideas que ellos no saben formalizar. Ricard subvierte esa dinámica perversa desarrollando una estética administrativa radicalmente alejada del mito romántico del artista dotado e independiente que no se vende (y por eso cobra tan poco). Asume la ‘externalización’, la gestión de recursos humanos o la manipulación, herramientas básicas del capitalismo, y las subvierte para ponerlas al servicio de la construcción de una nueva buhardilla metafórica. La única posible, la que se basa en la convergencia lúdica de aportaciones desinteresadas en un espacio de relación. El artista ya no crea una imagen cerrada de un mundo alternativo para su contemplación; sencillamente, dispone los recursos necesarios para encontrar participativamente modos alternativos de relacionarse en este mundo, el único que tenemos. Y con los residuos sólidos de esas posibilidades, efímeras, provisionales, desmontables, incluso cutres, crea una zona temporalmente autónoma que nos parapeta también de la tediosa cultura de la queja y la aflicción. La comunidad postmoderna del N.E. se convierte en una colectividad moderna del S.E. a través del recalaje en un espectáculo [N.W.] carente de cinismo y un intimismo [S.W.] carente de nostalgia.
 Más irónico con la reconversión (pro)positiva de la cultura de la queja se muestra Miguel Pombrol. Personalmente afín al territorio S.W., desarrolla en la intimidad de su cocina un artefacto de alta tecnología de andar por casa con la benemérita intención de salvar vidas en las catástrofes naturales. Como un Leonardo en zapatillas emprende un intenso proceso de análisis de la naturaleza no carente de nostalgia hacia aquel momento histórico en que la ciencia todavía creía que la creación divina debía ser la inspiración de cualquier aplicación tecnológica (aquel momento en el que aún pensábamos que para construir una máquina voladora no había que estudiar las leyes abstractas de la física sino imitar el vuelo de los pájaros). Pero la araña, como buen cyborg, termina echándose a andar por su propio pié para recalar donde todos los productos humanos que requieren producción: en el territorio del marketing. Arrastrado por su propia creación al territorio N.W., Pombrol asiste a la conversión de su araña en una estrella mediática por mor de la fascinación popular por la técnica, la ciencia ficción y los discursos ‘políticamente correctos’. Como era de esperar, la araña no salvará ninguna vida, pues las catástrofes ya no las genera la naturaleza sino esa red de espectacularidad, novedad, ingenuidad y mercadotecnia que ella misma ha tejido y en la que hemos quedado atrapados los humanos. Pero, eso sí, como obra de arte habrá desarrollado una gran capacidad para introducir artefactos incendiarios en los bajos de ese mismo entramado.
Más irónico con la reconversión (pro)positiva de la cultura de la queja se muestra Miguel Pombrol. Personalmente afín al territorio S.W., desarrolla en la intimidad de su cocina un artefacto de alta tecnología de andar por casa con la benemérita intención de salvar vidas en las catástrofes naturales. Como un Leonardo en zapatillas emprende un intenso proceso de análisis de la naturaleza no carente de nostalgia hacia aquel momento histórico en que la ciencia todavía creía que la creación divina debía ser la inspiración de cualquier aplicación tecnológica (aquel momento en el que aún pensábamos que para construir una máquina voladora no había que estudiar las leyes abstractas de la física sino imitar el vuelo de los pájaros). Pero la araña, como buen cyborg, termina echándose a andar por su propio pié para recalar donde todos los productos humanos que requieren producción: en el territorio del marketing. Arrastrado por su propia creación al territorio N.W., Pombrol asiste a la conversión de su araña en una estrella mediática por mor de la fascinación popular por la técnica, la ciencia ficción y los discursos ‘políticamente correctos’. Como era de esperar, la araña no salvará ninguna vida, pues las catástrofes ya no las genera la naturaleza sino esa red de espectacularidad, novedad, ingenuidad y mercadotecnia que ella misma ha tejido y en la que hemos quedado atrapados los humanos. Pero, eso sí, como obra de arte habrá desarrollado una gran capacidad para introducir artefactos incendiarios en los bajos de ese mismo entramado.

La reconsideración irónica del papel de la tecnología que empezamos comentando a propósito del trabajo de Enrique Alemán cierra así su periplo desde el romanticismo postmoderno [N.E.] hasta la acción política encubierta [S.E.] con pequeñas escalas en el mundo de espectáculo [N.W.] y en el territorio de la intimidad [S.W.]. Menos irónico, quizá por mantenerse al margen de las influencias de la facultad de bellas artes, resulta Guillermo Lorenzo. Comprometido con el compromiso, parte del territorio S.E. en una obra directa en la que reclama el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro y denuncia las que considera hipocresías del constitucionalismo. Pero, como no podía ser de otro modo, la voluntad popular le arrastra al territorio N.E. para realizar una acción en la que el artista recupera su vieja vocación sacerdotal para oficiar un rito de purificación en el que los ciudadanos ayudan a sembrar el lema euskaldun, una planta vernácula y al propio artista médiunico a los pies de unos cipreses que parecen poner en relación los hoyos y los cementerios. Como decía Sontag, las raíces son una buena forma de andarse por las ramas.